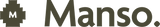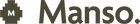Hoy no hablaremos de las que tienen nombres populares como La Patasola, La Llorona o El Sombrerón; Hablaremos de las menos conocidas, las que ni siquiera tienen nombre y que probablemente nunca serán escritas en los libros y, en particular, las historias que han estado por años en mi familia y cuyo lugar protagónico ha sido el suroeste Antioqueño.

1. El día que mi abuela perdió una guaca:
Quienes crecieron en pueblos o tuvieron la fortuna de visitarlos regularmente sabrán que hay un gran misticismo respecto a las guacas. Los jueves santos las personas se van a las montañas a “cazarlas”, dicen que arden como bolas de fuego que se ven en la distancia y una vez detectadas, van hasta ellas para desenterrarlas. Si han escuchado estas historias, seguramente sabrán que son ciertas, que en esos lugares se encuentran vasijas de barro o trapos que probablemente pertenecieron a comunidades indígenas que vivieron en las laderas de nuestras montañas, que algunas veces hay algunas piezas de oro o pequeñas moneditas del preciado material.

En mi familia las guacas no fueron un tema ajeno. Alguna vez mi papá me contó que cuando los abuelos estaban vivos e iban mucho a la finca, empezaron a ver algo como una lucecita -según lo describe él- que se aparecía todas las noches en un punto específico de un cafetal. Ellos sabían que se trataba de una guaca, que debían ir en completa oscuridad porque así lo indican “las reglas para encontrar guacas”, también que en caso de que algo se les apareciera, tenían que ser valientes, no tener miedo y no prender ninguna linterna. Mi abuela hizo todo lo contrario. Ella, con mi abuelo y uno de sus hijos emprendieron camino a sacar la dichosa guacha, eran los únicos en la finca pero una vez llegando al lugar escucharon lo que describen como “alguien a caballo”. Mi abuela -que si puedo agregar algo, es que se caracterizaba por ser bastante nerviosa- decidió que tenía que ver de quién se trataba y en ese momento prendió la linterna que llevaba en la mano. El resultado: no había nadie, la luz de la guaca desapareció para siempre y mi familia se perdió de aquel posible tesoro que aún debe seguir enterrado en uno de los cafetales.

2. El hombre que entró a la casa:
Para esta historia -que se sitúa en la misma finca de la historia anterior- debo hacerles una pequeña descripción de la misma. Imaginen una casita blanca, pequeña, con zócalos y puertas rojas, con el típico corredor de las fincas. Al frente de la finca un árbol de naranjas y una pequeña banca de madera que cuando te sientas en ella miras directamente a la puerta de entrada y a tu espalda queda la cordillera occidental. Una noche, de esas donde el voleo -como se le suele decir popularmente a tener mucho trabajo- era bastante, mi papá tuvo que quedarse hasta tarde en la finca. Él procuraba que eso no pasara mucho ya que la carretera no era la mejor y a mi mamá le causaba un poco de nervios. Como era costumbre antes de salir, la esposa del señor que allí vivía le preparaba un tintico, porque nada como el sabor del café hecho con agua’panela y servido en el típico pocillo de finca. Él se sentó a tomárselo en la banca de madera que hay afuera, y vio que por la puerta de la cocina iba a entrar un hombre alto y de sombrero, lo saludó con ese popular monosílabo con el que se saludan las personas del campo, un “opa” , el señor lo miró, sonrió y entró a la casa. Al ver que no salía mi papá se acercó a preguntar de quién se trataba. Nadie más allí le había visto y en la cocina -que además no llevaba a ningún otro lugar de la casa- no estaba.

Cuenta mi papá que nunca supieron ni volvieron a ver al dichoso señor, que todo se quedó en esa misteriosa noche, aunque cuenta también que el susto que se llevó ese día casi no se lo quita nadie.

Como estas historias, cada persona que haya trabajado por algún periodo largo en el campo probablemente podría contar más. Nosotros no hemos sido testigos ni protagonistas de ninguna -y nos parece mejor que así sea- lo que sí creemos, es que como dicen por ahí: de que las hay, las hay.